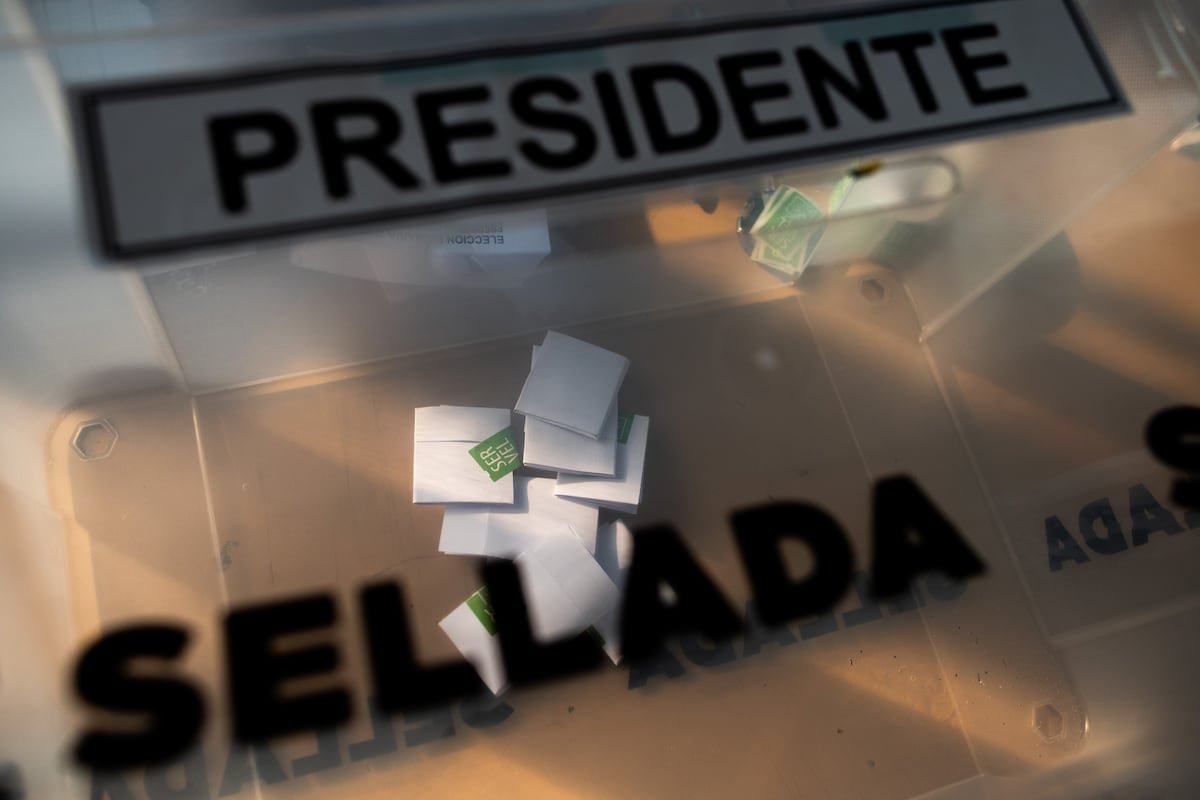Cada vez son más frecuentes los eventos meteorológicos extremos. Las intensas y duraderas olas de calor, la alteración de los ciclos de lluvias y los cambios de las temperaturas consideradas normales para determinadas épocas del año no parecen ser pasajeros, sino que se prolongarán por mucho tiempo. De acuerdo con el Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático, el aumento de las temperaturas, cuya causa es la emisión de gases de efecto invernadero producida por la actividad humana, ha alcanzado 1.5 °C en comparación a niveles preindustriales (1850-1900). Este fenómeno no es aislado, pues se manifiesta junto a otros dos procesos igualmente alarmantes: la contaminación y la pérdida acelerada de biodiversidad, conformando así lo que las Naciones Unidas denomina una “triple crisis planetaria”.
La existencia de esta triple crisis afecta transversalmente a las sociedades de todo el mundo sin distinguir fronteras, niveles de desarrollo ni formas de gobierno. Y aunque se trata de una amenaza ambiental, sus impactos sociales, económicos y políticos son también muy profundos. La democracia, por supuesto, no es ajena a esta realidad, pues el cambio climático y sus consecuencias han comenzado a erosionar algunas de sus bases fundamentales. Hablamos, por ejemplo, de la igualdad ante la ley, la participación pública efectiva, la garantía de derechos y la estabilidad institucional.
Los efectos ambientales agudizan desigualdades estructurales preexistentes, sobre todo en las comunidades más vulnerables —que, paradójicamente, no son las principales responsables de la crisis. Esto genera tensiones sociales, migraciones forzadas, desplazamientos internos y conflictos por el acceso a recursos básicos como el agua, la tierra o incluso el aire limpio. Hechos como estos han ocurrido en Darfur, el lago Chad y en los Estados insulares que ven retroceder sus costas tierra adentro. Por su parte, las catástrofes climáticas —como los incendios forestales en Chile o los huracanes que devastan año tras año las regiones de Centroamérica y el Caribe— exponen los límites de las capacidades estatales, evidencian brechas históricas en infraestructura, gobernanza y protección social, e imponen la necesidad de repensar cómo responder a estos eventos.
El cambio climático contribuye a crear un escenario de fragmentación que debilita la cohesión social, facilita la expansión de la desinformación y abre espacio a discursos autoritarios que prometen respuestas rápidas, aunque sean regresivas o excluyentes. Esa desconfianza hacia las instituciones y a la manera en que estas responden es terreno fértil para narrativas que tienden a culpar a actores específicos —la clase política, la academia o la comunidad científica— por la magnitud de la crisis o su gestión, o bien a deslegitimarlas por completo, tildando sus advertencias como parte de una supuesta agenda ideológica. En este contexto, resulta crucial reafirmar la legitimidad del conocimiento científico en materia ambiental, proteger la labor de quienes lo producen y comunicarlo de forma accesible y transparente para reconstruir la confianza pública y fortalecer la deliberación democrática.
La crisis ambiental no es solo una preocupación de la “agenda verde” o del mundo científico, sino también un factor desestabilizador con implicancias directas en la legitimidad de los gobiernos democráticos. En este sentido, la capacidad de un sistema político para responder eficazmente a estos desafíos es esencial tanto para mitigar los efectos de la crisis como para evitar que se profundicen los ciclos de desconfianza ciudadana, apatía política y debilitamiento institucional. Es decir: debe haber una justicia ambiental que no deje a nadie atrás y cuya formulación comprenda, en su centro, a la ciudadanía. Frente a este complejo escenario, se hace necesario repensar los marcos institucionales que regulan la relación entre ciudadanía, Estado y medioambiente. Una democracia ambiental sólida —que garantice el acceso a la información, la participación pública en decisiones ambientales y el acceso a la justicia en caso de vulneración de derechos— es clave para afrontar esta triple crisis sin sacrificar los principios democráticos.
En este contexto, podemos mencionar dos tratados internacionales que abordan la temática, uno en Europa y otro en América Latina y el Caribe: el Convenio de Aarhus de 1998 y el Acuerdo de Escazú de 2018, respectivamente. El primero de ellos, cuyo título oficial es Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medioambiente, establece que los ciudadanos de los Estados parte tengan acceso a la información y estén facultados para participar en la toma de decisiones y tener acceso a la justicia en materia medioambiental. Previo a ello, el Convenio de Aarhus reconoce que, en materia medioambiental, un “mejor acceso a la información y una mayor participación del público en la toma de decisiones permiten tomar mejores decisiones y aplicarlas más eficazmente”.
Este convenio internacional sirvió de inspiración al Acuerdo de Escazú, un tratado abierto a los 33 Estados de América Latina y el Caribe. Tras polémicos debates en varios países —incluido Chile, país promotor del mismo, aunque a último momento el entonces presidente Sebastián Piñera decidió no firmar—, el acuerdo entró en vigor el 21 de abril de 2021 al ser ratificado por 11 de los 33 Estados. Actualmente, el tratado cuenta con 18 Estados parte y 24 firmas, a la espera de que aquellos que aún no manifiestan el consentimiento en obligarse por “Escazú” lo hagan en los próximos años. En general, los objetivos del acuerdo de América Latina y el Caribe coinciden con los de su símil europeo, pero agrega un importante punto, nacido de las necesidades y características de la región: la protección de los activistas pacíficos defensores del medioambiente. De hecho, este es el único tratado internacional de derecho ambiental que aborda dicha problemática.
Según su artículo primero, el Acuerdo de Escazú tiene como fin garantizar la implementación plena y efectiva de los “derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales”. Además, reconoce “la importancia del trabajo y las contribuciones fundamentales del público y de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales para el fortalecimiento de la democracia, los derechos de acceso y el desarrollo sostenible”.
En América Latina y el Caribe los activistas ambientales representan un pilar de la defensa de nuestros bienes comunes, sin embargo, también están en la primera línea de riesgo. Las estadísticas al respecto hablan de una realidad terrible: en 2024, según la organización Front Line Defenders, fueron asesinadas 257 personas defensoras de derechos humanos en la región (lo que representa el 80% de estos casos a nivel global), y se estima que el 20.4% corresponden a líderes ambientales. Países como Colombia y México destacan por su alarmante tasa de violencia contra quienes denuncian la destrucción ambiental, con cifras que alcanzan decenas de muertes anuales, a pesar de haber ratificado el Acuerdo de Escazú, que obliga a los Estados parte a garantizar un entorno “libre de amenazas, restricciones e inseguridad”.
En la Tercera Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en abril de 2024 en Santiago de Chile, los países adoptaron un Plan de Acción para implementar el artículo 9 del tratado, que incluye mecanismos concretos para prevenir, investigar y sancionar agresiones contra activistas. Este compromiso con la democracia ambiental ha sido recientemente respaldado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 32/2025, que reafirmó el deber estatal de proteger a los defensores ambientales, reconociendo expresamente el valor del Acuerdo de Escazú. Sin embargo, persiste un desafío urgente: transformar este marco legal en protección efectiva y real en el terreno mediante recursos, voluntad política y monitoreo ciudadano. Solo así se podrá garantizar la justicia ambiental, salvaguardar a quienes se atreven a hablar por los ecosistemas y fortalecer la democracia frente a la crisis global que enfrentamos.